Algunas ideas sobre la segunda novela del escritor nacido en Monte Grande, un mapa de la violencia que cruza a Lamborghini, Laiseca y la barbarie caudillista.
Por Agustín Conde De Boeck
Tiene que visitarme. Yo le haré conocer nuestro infierno, nuestros demonios torturadores.
Roberto Arlt, El fabricante de fantasmas
Alguna vez se tendrá que trazar el mapa definitivo de ese país del miedo que construyen todos esos descendientes, evidentes o secretos, de “El matadero” de Echeverría. Allí irán inscriptos, sin duda, (y más allá de la línea trazada por Josefina Ludmer hacia La fiesta del monstruo y “El niño proletario”), textos imprevistos como “Tantalia”, de Macedonio Fernández (extraño precursor de “Deutsches Requiem” de Borges), o injustamente olvidados, como Anda cantále a Gardel, de Alejandro Losada (novela que hace explícito el mataderismo como clave genealógica de la historia argentina).
En este mapa deberá otorgarse un lugar privilegiado a lo que trama Ariel Luppino en este momento: un proyecto que, lejos de la condición de tanteo que suele predicarse en todo experimento literario, encarna más bien la imagen de una exhibición… la exhibición de un mundo preconcebido y preexistente en la mente del autor, tal como sucede con Alberto Laiseca y Los sorias (novela también precedida por una cosmovisión cuya densidad residía prácticamente, con pelos y señales, en la imaginación salvaje de su autor antes de que escribiera una sola línea). La narrativa luppineana, un culto a la pura escritura, genera, sin embargo, el efecto de un universo en cuyo núcleo rancio pareciera descansar cierta realidad no literaria.

Sobre Las brigadas (Club Hem, 2017), la primera novela de Luppino, se dijo que semejaba el resultado de una cópula monstruosa entre Laiseca y Osvaldo Lamborghini. De fondo resonaban implícitamente otros nombres, quizás más extraños, que refrendan la estirpe a la que Luppino pertenece y que su escritura viene a visibilizar: Marcelo Fox, Ricardo Colautti, Felipe Polleri, pero también las visiones goyescas del profético Ezequiel Martínez Estrada. Las brigadas pinzó poderosamente un nervio de la literatura argentina e hizo de su publicación un episodio al que sus fanáticos remiten como a un momento fundacional. Pero ¿qué sigue? ¿Qué hay después de Las brigadas? ¿Qué se puede esperar de Las máquinas orientales (Club Hem, 2019)?
El reflujo laisequeano-lamborghineano aparece nuevamente: una combinación extrema de los chichis y las máquinas parlantes con esa antropología animalizante de Tadeys. Pero si alguien no entendió lo que se estaba construyendo con Las brigadas, con Las máquinas orientales se recalca una línea cardinal para introducir al recienvenido: el armado de una mitología cuyos usos todavía no se pueden determinar, pero que, en cada pieza, sugiere una construcción ciclópea, acaso de un arma, una máquina, un monumento… la cruza de los tres. El ideal del proyecto de Luppino parece exigir la utopía nunca confesada por Lamborghini o Laiseca: armar una secta. Una lengua que se disemine desde la literatura hasta la crítica que la interpreta, pero cuyas teorías parecen tener la insidia de querer inseminar las mentes.

Ahora bien, si la novela ofrece una confirmación (la de la inagotabilidad imaginativa de aquella mitología de la abyección, que su obra predecesora venía a inaugurar —una reafirmación de que el proyecto luppineano es un método secreto y crece de una narrativa a la otra—), también genera su propio sistema interior, su propia defensa de que es posible otra forma de leer. Su propia fiestonga de la degradación.
¿Qué felicidad decadente (por decadentista) encuentra Luppino en hacernos pasear por esas tierras baldías donde una extraña semiótica de la violencia se desenvuelve? Este hombre avanza por el infierno y su obra nos llega bajo la forma de aguafuertes insidiosas enviadas desde allí. Nos conmueve la generosidad de que no guarde sus visiones, sus baladas del gran macabro, para sí mismo. La generosidad de compartir con nosotros la llave que abre la puerta hacia la plenitud vesánica de un mundo estragado donde campea una imaginería y un idioma de los cuales El matadero o La refalosa eran apenas imágenes entrevistas por el ojo de una cerradura.

El Dios lamborghineano y el cosmos de Luppino
¿Puede este libro oficiar quizás como invocación de un mundo que todavía no existe? Porque en cierto sentido su mundo posee tanto una deficiencia como una riqueza: allí donde abunda en un continuo pandemónium de atrocidades, fastos infernales frente a los cuales los personajes no tienen refugio posible, se percibe también la carencia de otros perfiles, de otros costados de la realidad. Porque se trata de un mundo que, pese a su atípica proliferación, su opulencia y exuberancia de peripecias degradantes, funciona de manera unidimensional: he aquí su grandeza.
Como Kafka, como Lautréamont, como Poe, como Lamborghini, Luppino sabe diseñar un cosmos cuyas reglas (enunciadas en un lenguaje flagrantemente antinatural) son las de una realidad autónoma, una realidad que sólo se tolera a sí misma, a su única y singular dimensión, donde no entra ninguna impureza de otras realidades. La deficiencia ontológica es lo que hace que todo en Kafka sea kafkiano y que todo en Luppino sea luppineano: no hay tramoyas foráneas en su topografía porque todo está suspendido sobre la obsesión del relato consigo mismo. Opíparo y lujuriante, este “desmundo” no necesita abrir sus fronteras para buscar los materiales aberrantes con que hace posible la manufactura de su teatro de vilezas.

Un buen frontispicio para Las máquinas orientales sería esa frase con que Martínez Estrada va cerrando “Marta Riquelme”: “lo mejor es que arroje ya mismo el libro y no lo lea. Encontrará en él todas las aberraciones de que un alma impura es capaz”. Otra frase de Martínez Estrada también acompañaría bien a Luppino: “un vocabulario escogido de las voces más obscenas del lenguaje de arrabal”.
La contemplación de una construcción arquitectónica ciclópea, casi inhumana, nos produce un cierto orgullo, cierta jactancia de pertenecer a una especie capaz de transgredir su naturaleza por medio de torres aberrantes. En las fachadas de estas construcciones, nos nace la voluntad de inscribir frontispicios, como la advertencia dantesca que alguien (¿Dios, el Diablo, los hombres?) colocó sobre las puertas del Infierno.

Efectivamente, el perfil más admirable de la obra de Luppino es la atípica capacidad para desenvolver una arquitectónica del Infierno (de un Infierno nacional). Sólo en Thomas Ligotti podremos encontrar hoy un parangón en la altura del fatalismo cínico que alcanzan Las brigadas o Las máquinas orientales. El dios de Lamborghini, ese “sabio loco” de “La causa justa”, el mismo que con ojos vesánicos rige los destinos horribles y sucios de los personajes de Tadeys, es el que mora en el cosmos luppineano como un caos primigenio. También el demiurgo enmascarado que Marcelo Fox erigía como un ídolo deforme en los aforismos de Señal de fuego (obra a la que Luppino define como “el libro de las frases perfectas”: tomemos esta declaración como parte de una intriga).
Sarmiento describía el Infierno como si fuera un paraje baldío del continente americano y decía “La crueldad primitiva del hombre [hizo] del Infierno el teatro de las venganzas y de la ferocidad de un Dios implacable”. En el país del miedo que era esa Argentina feudal del siglo XIX, bajo ese “Dios implacable”, pululaban los caudillejos sanguinarios. Sarmiento describía en el Facundo la violencia mazorquera: “El ejecutar con el cuchillo degollando y no fusilando es un instinto carnicero que Rosas ha sabido aprovechar para dar todavía a la muerte formas gauchas y al asesino placeres horribles”. Un siglo más tarde, Martínez Estrada le hacía el juego a Sarmiento y agregaba: “La asociación deviene secta y la sangre sella el pacto. Allí subsisten en cierto modo sus hábitos manuales, de desjarretar, degollar, desollar”.
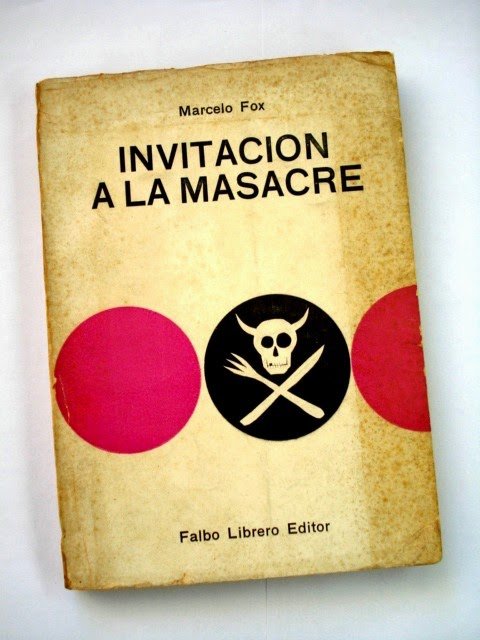
Son los poderes de ese pacto y de esa secta lo que la obra de Luppino parece reclamar. Así como inscribe su escritura orgullosamente en el mataderismo decimonónico, como si la única operación posible de su proyecto fuera una genealogía hacia la simiente del terror argentino y, luego, una proyección hacia adelante de esas maldiciones. Invocar la reencarnación de los caudillos, aquello que tanto aterrorizó a Martínez Estrada, se convierte en el deporte favorito de Luppino: los clona y reproduce permanentemente, como si quisiera demostrar que para estos antiguos caracteres nacionales no hubiera agotamiento posible. Son legión. Ya ni siquiera tienen nombre, sólo basta con un apodo sórdido o con la referencia a su oficio, a su oscura menestralía de poder (Milico, Comisario, Ministro).
Porque Luppino sabe, con Martínez Estrada, que “el caudillo no ha desaparecido, sino que se ha reabsorbido en el funcionario y el magistrado; la institución se ha “acaudillado”; el estadista y el legislador vuelven a usar sus antiguos instintos”. He aquí la operación que la obra de Luppino reinstaura, como remontándose al siglo XIX: el “acaudillamiento” de la literatura argentina.
Luppino. El terrible pesimismo cósmico de sus novelas se eleva como un lábaro orgulloso. Dice en Las máquinas: “Los problemas evitan que uno comprenda lo absurda que es la vida. El dolor es otra gran distracción. Cuando sufrimos no advertimos lo inútil que es vivir”. La frase tiene que ser leída en el contexto específico en que aparece, donde tiene un brillo intransferible. Logra que aforismos perfectos, invocaciones extrañas y únicas, colocados uno sobre otro, configuren los ladrillos de una narración. Lo cual es como construir una nave completamente de oro.

Las máquinas orientales se divide en capítulos que se titulan, alternadamente, “Los pasados” y “Los futuros”, y cierra con “El fin de los tiempos”. El escenario, como en Las brigadas, postula un proscenio postapocalíptico y nacional, donde cierta idiosincrasia lumpen se ha desbordado para dar forma al maná de todos los intercambios sociales.
La entropía de las conspiraciones que subyacen bajo la trama desorienta y atrae de manera hipnótica y perversa. La peripecia se despliega vertiginosamente: el Comisario le cobra una “fianza” al protagonista a cambio de no detenerlo. El protagonista es vampiro y debe conseguirle víctimas al Comisario. Pagar con sangre. El Comisario le cuenta cómo violó a un muchacho. Los “pibes del barrio” violan a la esposa del narrador y éste le pide ayude al Comisario para vengarse. Los policías capturan a los pibes del barrio en la canchita: se produce una ordalía que no quiero recordar, algo sobre un “juego del árbol”. Se habla de algo llamado “el Monstruo de Dos Heces”. Luppino sonríe detrás de toda esa putrefacción y el protagonista dice: “El vampiro era él, no yo”.
Las conexiones con Las brigadas revelan la necesidad de armar un mapa (en su trono exigente, Luppino llama a su presencia a todos los cartógrafos del reino): vuelven los hombres de guardapolvo blanco, vuelven las referencias inquietantes al planeta Inauro. Las confabulaciones raras de Arlt, el mundo degradado de yonquis y alucinados de Burroughs, todo eso aparece en la novela como si fuera completamente natural en Luppino, como si no absorbiera influencias, sino que compartiera un mismo territorio neuronal con esos mundos.
En algún momento, el Comisario le dice al protagonista que tiene dos enfermedades: vampirismo e inteligencia supra o inhumana. Hay también una conversación extraordinaria en el subte de la línea H entre el protagonista y un personaje extraño. Una conversación que le permite a la novela invocar a Wilcock y a Copi, evidente aseveración de estirpe.

Entre guerras y conspiraciones, se suceden un electroshock, madres y curitas tercermundistas que arman una fortaleza digna de Laiseca para defenderse de la policía. El Comisario quiere hacerle confesar algo al protagonista, todo muy paranoico y dickeano. Cree que él habla “el lenguaje de las máquinas”. El Comisario lo sigue a todas partes, cree que anda en algo. Creen, todos creen algo. Ya nosotros no sabemos en qué creer. Las máquinas espían al protagonista. También lo siguen los hombres de guardapolvo blanco. Lo vuelven a encerrar. El Comisario le exige confesiones sobre cosas que el protagonista no conoce.
Una tierra de verdugos y verdugueados donde verdugo y vergudo se aúnan en una sola figura (el par verdugo/vergudo, a esta altura, no sabemos si es de Lamborghini o de Luppino, aunque, si no es de ninguno de los dos, igualmente podría serlo).
¿Quién de nosotros escribirá “El matadero”?
En la reciente presentación de Las máquinas orientales, el investigador y crítico Matías H. Raia mencionó una obra donde parecía haber un “aire de familia” con Luppino: la olvidada novela Andá cantále a Gardel, de Alejandro Losada. La comparación no puede ser más precisa. Losada hacía explícito en 1971 ese vínculo secreto con que la literatura argentina retornaba obsesivamente a la violencia del cuento echeverriano para interpretar la realidad. Si bien todavía en un plano demasiado alegórico, Losada sacaba a la luz, implícitamente, ese cordón umbilical político-sexual que unía La fiesta del monstruo de Bioy y Borges con “El niño proletario” de Lamborghini. Y, como Lamborghini, unía a este mataderismo las referencias arltianas al complot y la muerte reciente de Vandor (que El Fiord ya había convertido en una icónica y abyecta referencia cifrada dos años atrás). Recién en 1988, Josefina Ludmer, sin recordar a Losada, haría explícita esta tradición de la cual hoy Luppino es su legatario final, su extraño y ambicioso heredero.
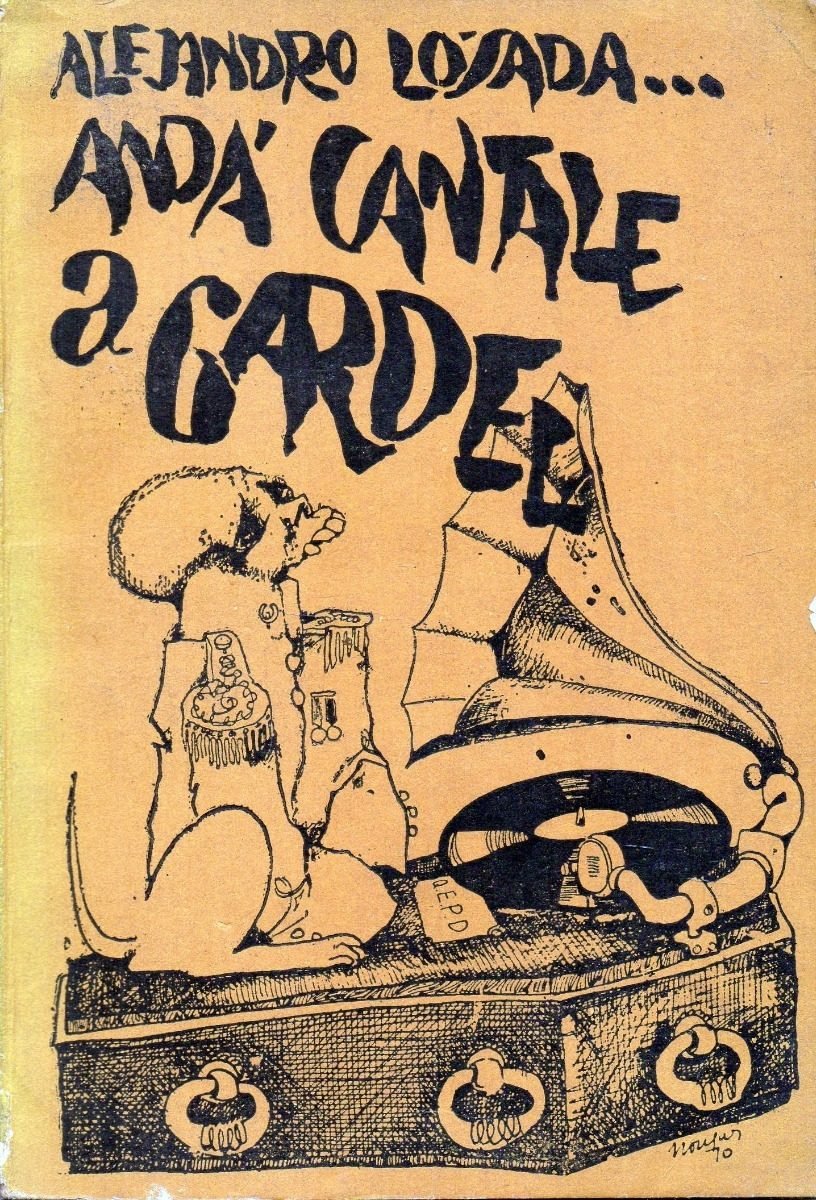
En su novela Losada armaba un festín paranoico y decía: “Hay un complot, hay un Matadero. […] ¿Quién es el cerebro del complot? ¿Quién es Matasiete, el gran sacrificador? […] El complot está en todas partes y en todo momento. Hasta dentro mío. Igual que el Matadero. Ahí viene. ¿Quién será, esta vez, el unitario?”.
Estas interrogaciones anticipan la entropía paranoica y dickeana que sobrevuela Las máquinas orientales, la cual permite resolver la pregunta implícita –¿quién de nosotros escribirá “El matadero”?– con el señalamiento a la Hora del Lobo: Luppino no sólo es cabecilla de aquel complot que temía Losada, sino que él mismo es el “gran sacrificador” de la literatura argentina.

Filtrado por las voces de un sabio epicúreo (Laiseca) y de un profeta infame (Marcelo Fox), Las máquinas orientales se explaya en la palabra psicótica y continúa con ese programa insidioso de explorar el Mal en la lengua (y en la argentinidad, “que es pura lengua y estilo”, como decía Lamborghini), pero también de ejercer el Mal, de oficiarlo, como si, en la vejación de Matasiete, Luppino no se parara del lado del unitario. Poseído por mil demonios mazorqueros, Luppino extiende su mitología y (tal como se ha podido atestiguar) se aproxima a regiones cada vez más abyectas, donde criaturas mitradas y astadas festejan el triunfo final de lo grotesco.
Marcelo Fox, decapitado, retorna del Averno para estrechar su mano y decirle: “Antes suicidarse que pactar… Mirar al sol de frente hasta apagarlo”. Él y Luppino discuten tácticas para llegar a inmortales. //∆z

