Estados Unidos tiene una gran tradición literaria. En ArteZeta decidimos trazar perfiles de los escritores y escritoras más emblemáticas. En esta primera entrega profundizamos en la vida y obra de cinco autores claves para entender la narrativa norteamericana contemporánea.
Ilustración de Martina Mounier
Richard Brautigan: El eterno inmaduro
“Analizo mi vida, veo lo terrible de ella, y lo convierto en algo cómico”
El rey de la comedia, Martin Scorsese
Es común encontrar en la literatura autores protagonistas de vidas trágicas, cuya obra y personajes destacan por tener una alta dosis irrisoria e irónica. Y es que, a veces, el recurso humorístico se presenta como la herramienta ideal para narrar la desgracia desentendiéndonos de los hechos tal cual son. La tragedia es tamizada, moldeada y resignificada en comedia. Los sentimientos neutralizados. Richard Brautigan era un experto en esto. Haciendo uso del ridículo, lo absurdo y el chiste, su escritura resulta en algo hilarante. Aunque si bien su obra no es estrictamente autobiográfica, podemos encontrar en ella vestigios de un pasado duro y una personalidad atormentada.
 Nacido en Tacoma, Washington, su infancia y juventud fueron más que infortunadas. Su padre jamás lo reconoció y su madre nunca le dio la atención que necesitaba. Con solo nueve años lo abandonó junto con su hermana en una habitación de hotel donde permanecieron varios días hasta que decidió regresar. A los veinte se presentó en una comisaría, exigiendo ser encerrado con la intención de recibir comida y una cama gratis. Por su conducta anormal fue trasladado a un hospital para enfermos mentales donde lo diagnosticaron con esquizofrenia, paranoia y depresión, lo que resultó en un tratamiento con sesiones de electroshocks: “Suficientes como para iluminar un pueblo”, según sus palabras.
Nacido en Tacoma, Washington, su infancia y juventud fueron más que infortunadas. Su padre jamás lo reconoció y su madre nunca le dio la atención que necesitaba. Con solo nueve años lo abandonó junto con su hermana en una habitación de hotel donde permanecieron varios días hasta que decidió regresar. A los veinte se presentó en una comisaría, exigiendo ser encerrado con la intención de recibir comida y una cama gratis. Por su conducta anormal fue trasladado a un hospital para enfermos mentales donde lo diagnosticaron con esquizofrenia, paranoia y depresión, lo que resultó en un tratamiento con sesiones de electroshocks: “Suficientes como para iluminar un pueblo”, según sus palabras.
En pleno auge del movimiento beat se muda a San Francisco, donde comienza su carrera como escritor. En 1964 publica Un general confederado de Big Sur, que resulta ser un fracaso en ventas. Luego de insistir durante tres años logra publicar La pesca de la trucha en América (1967), novela excelentemente recibida por la crítica y el público. Se convierte en una figura emblemática de la contracultura de fines de los ’60, adquiere fama internacional, admiradores, mujeres, dinero y desarrolla una personalidad extravagante. Continúa escribiendo varios libros más, la mayoría novelas, aunque también algunos de relatos y poemas. Pero todo se derrumba al disiparse la era hippie. Alcohólico, víctima de delirios y de una soledad que lo acompañó durante toda la vida, el final es más que predecible: el 25 de Octubre de 1984 lo encuentran muerto en el living de su casa de California. Junto a su cuerpo, el revólver y una botella. Un mes antes se había disparado en la cabeza.
 La pobreza, el desvarío, la necesidad de supervivencia y el sentimiento de no pertenencia están presentes en varios de sus personajes. Un ejemplo perfecto de esto es el protagonista de Un detective en Babilonia (1981). C. Card vive atrapado entre dos mundos: en uno, la vida real, es un detective en decadencia, pobre y sin trabajo; el otro es su universo imaginario llamado Babilonia, donde siempre es el héroe de sus historias, nunca le faltan mujeres y es idolatrado como el mejor y más exitoso detective privado. Pero se le presenta un caso real: una rubia millonaria le encarga que robe el cadáver de una prostituta. Esperanzado y sin escrúpulos se sumerge en la aventura, hasta que descubre que hay un problema: soñar despierto para evadirse de la realidad puede ser placentero, aunque un obstáculo cuando se tiene un objetivo que cumplir: “Apuesto a que una de las razones por las que nunca he sido un buen detective privado es que he pasado demasiado tiempo soñando con Babilonia”. La novela deviene en una parodia del género policial, con personajes como rubias hermosas adictas a la cerveza y forenses necrófilos, que bien podrían pertenecer a ese mundo onírico, y también con situaciones extremas llenas de absurdo y mucho humor ácido, que se entrelazan perfectamente con todo lo que Brautigan representa: la tragedia y la resignación conviviendo a la par de la fantasía y la inmadurez, encontrando en la risa la única alternativa posible. María Julia Mosca
La pobreza, el desvarío, la necesidad de supervivencia y el sentimiento de no pertenencia están presentes en varios de sus personajes. Un ejemplo perfecto de esto es el protagonista de Un detective en Babilonia (1981). C. Card vive atrapado entre dos mundos: en uno, la vida real, es un detective en decadencia, pobre y sin trabajo; el otro es su universo imaginario llamado Babilonia, donde siempre es el héroe de sus historias, nunca le faltan mujeres y es idolatrado como el mejor y más exitoso detective privado. Pero se le presenta un caso real: una rubia millonaria le encarga que robe el cadáver de una prostituta. Esperanzado y sin escrúpulos se sumerge en la aventura, hasta que descubre que hay un problema: soñar despierto para evadirse de la realidad puede ser placentero, aunque un obstáculo cuando se tiene un objetivo que cumplir: “Apuesto a que una de las razones por las que nunca he sido un buen detective privado es que he pasado demasiado tiempo soñando con Babilonia”. La novela deviene en una parodia del género policial, con personajes como rubias hermosas adictas a la cerveza y forenses necrófilos, que bien podrían pertenecer a ese mundo onírico, y también con situaciones extremas llenas de absurdo y mucho humor ácido, que se entrelazan perfectamente con todo lo que Brautigan representa: la tragedia y la resignación conviviendo a la par de la fantasía y la inmadurez, encontrando en la risa la única alternativa posible. María Julia Mosca
Gay Talese: El último gran héroe del Nuevo Periodismo
 Con la muerte de Tom Wolfe (mayo de 2018), y las anteriores pérdidas de Truman Capote (1984) y Norman Mailer (2007), Gay Talese (1932) es el único referente del llamado “New Journalism” o “Nuevo Periodismo Norteamericano” en el mundo de los vivos. Esta corriente, que renovó al periodismo clásico dotándolo de procedimientos de la literatura y de un protagonismo del periodista que a veces pecó de exacerbado, es prima hermana de la literatura norteamericana clásica. Es inescindible de la prosa de autores de la talla de Salinger, Cheever, Carver, Philip Roth, John Updike, John Fante o de beatniks como Jack Kerouak y exponentes del “realismo sucio” como Charles Bukowski. Elegante y refinado al extremo, al límite de la pedantería o arrogancia, el escritor y periodista basó su carrera en la escritura de perfiles (es célebre y estudiado en las carreras de periodismo su “Frank Sinatra está resfríado”) y de crónicas de largo aliento. Muchas de ellas se publicaron en la revista The New Yorker y devinieron en libros. Talese supo posar la lupa en los márgenes y en rincones inexplorados. Desde la mafia (Honrarás a tu padre, 1971, obra que inspiró a Los Sopranos) hasta en la exploración sexual alternativa e irreverente para la época (La mujer de tu prójimo, 1980, libro que contaba historias de swingers y nudistas en EE.UU.). Esta brújula que determina sus temas a tratar justifica una de sus frases más recientes dichas a la prensa: “Lo políticamente correcto es opresivo, dictatorial” y su defensa al excéntrico Donald Trump.
Con la muerte de Tom Wolfe (mayo de 2018), y las anteriores pérdidas de Truman Capote (1984) y Norman Mailer (2007), Gay Talese (1932) es el único referente del llamado “New Journalism” o “Nuevo Periodismo Norteamericano” en el mundo de los vivos. Esta corriente, que renovó al periodismo clásico dotándolo de procedimientos de la literatura y de un protagonismo del periodista que a veces pecó de exacerbado, es prima hermana de la literatura norteamericana clásica. Es inescindible de la prosa de autores de la talla de Salinger, Cheever, Carver, Philip Roth, John Updike, John Fante o de beatniks como Jack Kerouak y exponentes del “realismo sucio” como Charles Bukowski. Elegante y refinado al extremo, al límite de la pedantería o arrogancia, el escritor y periodista basó su carrera en la escritura de perfiles (es célebre y estudiado en las carreras de periodismo su “Frank Sinatra está resfríado”) y de crónicas de largo aliento. Muchas de ellas se publicaron en la revista The New Yorker y devinieron en libros. Talese supo posar la lupa en los márgenes y en rincones inexplorados. Desde la mafia (Honrarás a tu padre, 1971, obra que inspiró a Los Sopranos) hasta en la exploración sexual alternativa e irreverente para la época (La mujer de tu prójimo, 1980, libro que contaba historias de swingers y nudistas en EE.UU.). Esta brújula que determina sus temas a tratar justifica una de sus frases más recientes dichas a la prensa: “Lo políticamente correcto es opresivo, dictatorial” y su defensa al excéntrico Donald Trump.
Su trabajo periodístico es llevado al extremo. Para la confección de La mujer de tu prójimo, Talese puso en riesgo hasta su propio matrimonio, ya que se pasó semanas en clubes de masajes, prostíbulos y demás tugurios condicionados para darle voz a un fenómeno en auge. Un día este libro lo llevó a la televisión abierta. Allí fue visto por un tal Gerald Foos, dueño de uno de esos hoteles perdidos de carretera yanquis típicos de las películas. Foos le escribió una carta a Talese donde le contaba su vida. Afirmaba, casi de manera desesperada, que él debía contar su historia. Eso desembocaría en un libro, El hotel voyeur (2016), y en varias polémicas que pusieron a Talese entre la espada y la pared de la ética periodística. Todo esto se narra en Voyeur (2017), documental dirigido por Myles Kane y Josh Koury , disponible en Netflix que expone no sólo la metodología de trabajo de Talese, sino también una reflexión sobre la perversión sexual y la relación entre el periodista y la fuente.
 Su obra más reciente aparecida en la Argentina es la reedición de El Puente (1964, Alfaguara), crónica extensa que nace de una inquietud volcada en el prefacio: ¿A quiénes pertenecerán las huellas impresas sobre los tornillos y vigas de esas edificaciones tan vertiginosas en una ciudad tan inmensa?”. De este modo Talese recupera las voces anónimas de los trabajadores del hierro que construyeron el puente Verrazano-Narrows, que une Brooklyn y Staten Island. Una obra de ingeniería descomunal, digna del capitalismo paquidérmico de antaño, que con sus 4.176 metros de longitud se convirtió en uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Allí Talese narra la historia de los “boomers”, trabajadores que hoy serían llamados “machirulos” por su culto testosterónico. Estos eran obreros que gozaban de una buena paga e iban mudándose de ciudad en ciudad trabajando en diferentes obras y seduciendo mujeres. También le dedica especial atención a los indios que trabajaban en esa industria. Y hasta llega a narrar, con dramatismo de novela, una muerte: la del trabajador Gerad McKee. En este trabajo, al igual que en otros de Talese, se destaca su rigor documental y la reconstrucción de un entramado familiar e intimo absolutamente invisibilizado. Quizás allí radique, el valor más profundo del periodismo: no sólo dar testimonio sino construirlo desde el respeto y la honestidad intelectual. Sobre el final, escribe: “Cuando todo estuviera listo, meses después de que hasta el último trabajador del hierro hubiera abandonado la escena para embarcarse en un nuevo desafío, el puente se inauguraría (…) los políticos darían sus discursos, todo el mundo aplaudiría y el mérito recaería por completo en los ingenieros. Y al trabajador del hierro le importaría un pimiento. Él sacaría pecho en los bares”.
Su obra más reciente aparecida en la Argentina es la reedición de El Puente (1964, Alfaguara), crónica extensa que nace de una inquietud volcada en el prefacio: ¿A quiénes pertenecerán las huellas impresas sobre los tornillos y vigas de esas edificaciones tan vertiginosas en una ciudad tan inmensa?”. De este modo Talese recupera las voces anónimas de los trabajadores del hierro que construyeron el puente Verrazano-Narrows, que une Brooklyn y Staten Island. Una obra de ingeniería descomunal, digna del capitalismo paquidérmico de antaño, que con sus 4.176 metros de longitud se convirtió en uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Allí Talese narra la historia de los “boomers”, trabajadores que hoy serían llamados “machirulos” por su culto testosterónico. Estos eran obreros que gozaban de una buena paga e iban mudándose de ciudad en ciudad trabajando en diferentes obras y seduciendo mujeres. También le dedica especial atención a los indios que trabajaban en esa industria. Y hasta llega a narrar, con dramatismo de novela, una muerte: la del trabajador Gerad McKee. En este trabajo, al igual que en otros de Talese, se destaca su rigor documental y la reconstrucción de un entramado familiar e intimo absolutamente invisibilizado. Quizás allí radique, el valor más profundo del periodismo: no sólo dar testimonio sino construirlo desde el respeto y la honestidad intelectual. Sobre el final, escribe: “Cuando todo estuviera listo, meses después de que hasta el último trabajador del hierro hubiera abandonado la escena para embarcarse en un nuevo desafío, el puente se inauguraría (…) los políticos darían sus discursos, todo el mundo aplaudiría y el mérito recaería por completo en los ingenieros. Y al trabajador del hierro le importaría un pimiento. Él sacaría pecho en los bares”.
Gay Talese es una leyenda viva del periodismo, referente de la tradición del periodismo narrativo que él mismo supo forjar. Quizás por eso duela el doble leer sus declaraciones recientes defendiendo el gobierno conservador y xenófobo de Trump o relativizando al movimiento #MeToo que visibilizó infinidad de casos de abuso y acoso sexual. Quien haya seguido su trabajo espera un poco más de lucidez. O tal vez haya que ignorar al Talese individuo y dejar que hablen sus textos, Desde allí emanan el buen juicio, la empatía y las clases magistrales de un periodismo embebido de la mejor literatura norteamericana. Pablo Díaz Marenghi
John Williams: El profesor solitario
 Un profesor universitario camina rápido por un largo pasillo de una universidad norteamericana. Apura el paso, porque está llegando algo tarde. Su demora es producto de una distracción: el haberse quedado más tiempo del debido en sala de profesores hojeando algunas revistas y diarios en la búsqueda de alguna reseña o comentario referido a la novela que acaba de publicar. No encontró ninguna. El año es 1965. Ese profesor se llama John Williams (1922-1994). La Universidad es Denver. La novela es Stoner.
Un profesor universitario camina rápido por un largo pasillo de una universidad norteamericana. Apura el paso, porque está llegando algo tarde. Su demora es producto de una distracción: el haberse quedado más tiempo del debido en sala de profesores hojeando algunas revistas y diarios en la búsqueda de alguna reseña o comentario referido a la novela que acaba de publicar. No encontró ninguna. El año es 1965. Ese profesor se llama John Williams (1922-1994). La Universidad es Denver. La novela es Stoner.
Aquel docente solitario, que enseñó durante más de treinta años Escritura Creativa en dicha institución, publicó algunos libros de poemas y tres novelas. Pero quizás sea Stoner, editada en Argentina por Fiordo y traducida por Carlos Gardini, la más destacada. Elogiada por Enrique Vila Matas, Rodrigo Fresán y Nick Hornby, entre otros, se ganó el estatuto de “novela de culto” por su pureza lingüística y por la profundidad con la que narra la vida de William Stoner. Este personaje, también profesor universitario de literatura y también nacido en una zona rural como el autor, podría leerse como un alter ego. La magia de esta historia es la simpleza extrema con la que inmiscuye al lector en un recorrido sensible por la vida de un hombre común. Una sombra que casi pasa desapercibida para sus colegas y alumnos. “Para los más viejos, su nombre es un recordatorio del final que los aguarda a todos, y para los más jóvenes es tan sólo un sonido que no evoca ni un pasado ni una personalidad con la que puedan identificarse ni a la que puedan asociar sus carreras” comenta el narrador que transparenta las emociones del protagonista de esta historia y comenta, con la pulcritud quirúrgica característica de los norteamericanos, cada pasaje de una vida melancólica; cuerdas que vibran en un acorde que remite al escritor ruso exiliado Serguéi Dovlátov.
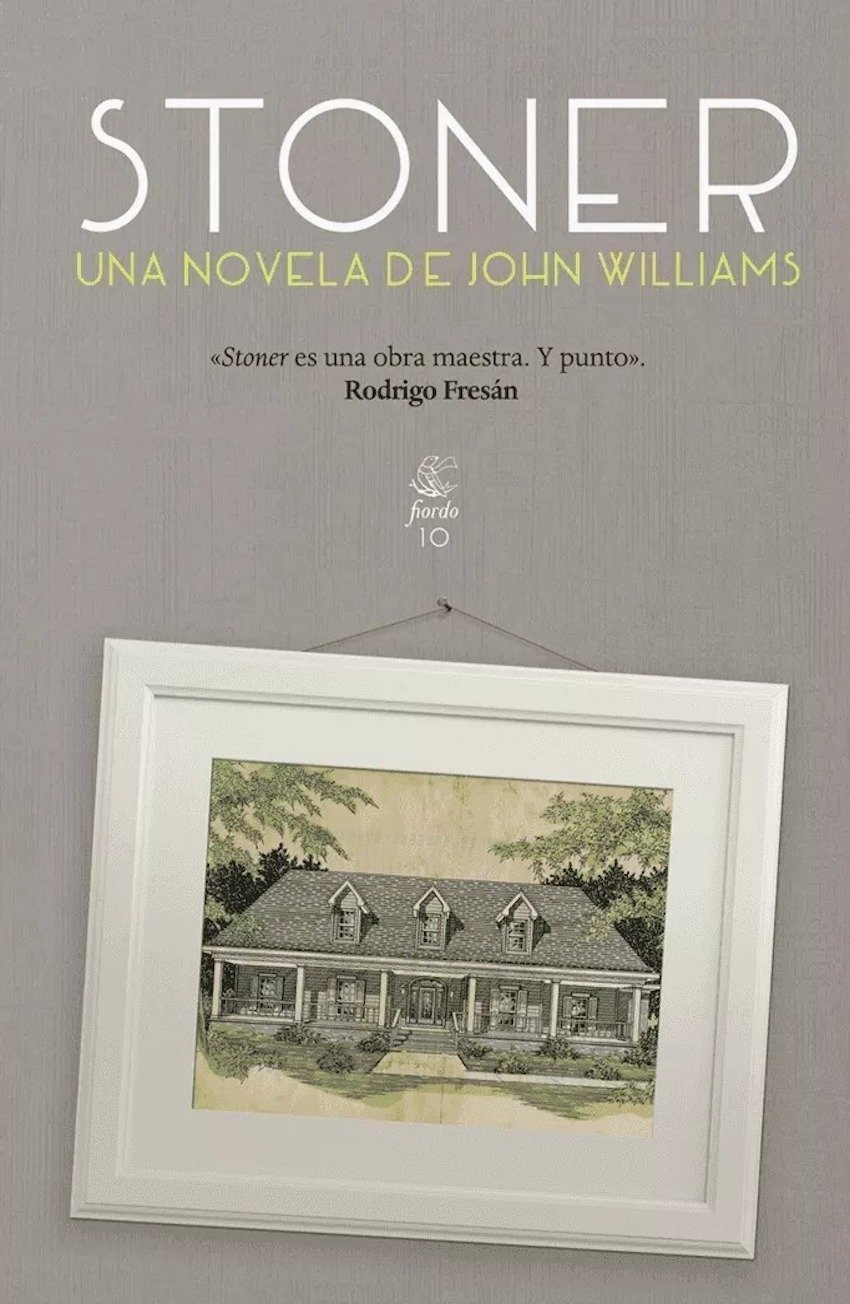 Sus otras novelas son absolutamente diferentes. Butcher’s Crossing (1960) narra las aventuras de cazadores de búfalos, en un universo que oscila entre la literatura de Cormac McCarthy y The Revenant, de Alejandro González Iñárritu. Con El hijo de César (1972), una novela histórica inspirada en el antiguo Imperio Romano, obtuvo el mayor reconocimiento en vida: ganó el National Book Award. Sin embargo, no fue a la premiación y pasó la mayor parte de su vida como un docente jubilado más. Sus libros continuarían reeditándose de manera esporádica y siendo recomendados en alguna reseña aislada.
Sus otras novelas son absolutamente diferentes. Butcher’s Crossing (1960) narra las aventuras de cazadores de búfalos, en un universo que oscila entre la literatura de Cormac McCarthy y The Revenant, de Alejandro González Iñárritu. Con El hijo de César (1972), una novela histórica inspirada en el antiguo Imperio Romano, obtuvo el mayor reconocimiento en vida: ganó el National Book Award. Sin embargo, no fue a la premiación y pasó la mayor parte de su vida como un docente jubilado más. Sus libros continuarían reeditándose de manera esporádica y siendo recomendados en alguna reseña aislada.
Un joven estudiante lee en las páginas del New York Times: “John Williams, 71, novelista, editor y profesor de inglés”. Se detuvo, en realidad, porque se lo confundió con el compositor de las bandas sonoras de Star Wars, Tiburón e Indiana Jones, del mismo nombre. Se cerciora de que no se trate del mismo. Aquí se habla de un hombre que escribió unas pocas novelas de las cuales una fue premiada. También publicó otros tantos poemas y fue a la guerra. Más precisamente, a la Segunda Guerra Mundial. Su mayor obra Stoner, ocupa una línea que pasa casi desapercibida en el cuerpo del texto: “Stoner (1965), la historia de un profesor de inglés en la Universidad de Missouri”. Este lector ignora la extrema sensibilidad que tuvo Williams para narrar una vida común que, teniendo en cuenta el olvido que envolvió durante años su obra literaria, podría ser la propia. Pablo Díaz Marenghi
J.P. Donleavy: El estigma de la provocación
 “Febrero. Las tres de la tarde. El cielo entero alto y azul. Banderas y estandartes y gente amontonada. Saludos y tristeza”. El comienzo de Cuento de hadas en Nueva York, de J.P. Donleavy es casi un tratado del estilo seco y parco de la narrativa norteamericana de mediados de siglo XX y, a la vez, un manual de cómo escribir a partir de una economía de recursos. Publicado por primera vez en 1961, recientemente reeditado en Argentina por Compañía Naviera Ilimitada, esta novela cuenta la historia de Cornelius Christian, un hombre que desembarca en su EE.UU. natal con su mujer muerta y que deberá aceptar un empleo en una funeraria con un sueldo mínimo para afrontar los gastos del sepelio. Ese es tan sólo el puntapie de uno de los relatos más conmovedores, irónicos y entrañables que se hayan escrito. Recomendado hasta el hartazgo por autores contemporáneos argentinos, como Pablo Ramos o Tomás Downey, el libro condensa una poesía notable. Oraciones breves dotan a las acciones de un peculiar dinamismo. Una belleza refulgente en cada descripción y en cada diálogo emergen a partir de una narración peculiar, que intercala la primera y la tercera persona. Sin dudas, el aporte más original de su literatura. Hay humor negro, pero también erotismo, encarnado en el personaje de Fanny, mujer de la cual Cornelius se enamora perdidamente. Sus peripecias sexuales son narradas con maestría, intercalando episodios inmediatos de la pasión desatada con memorias y recuerdos que se disparan en la memoria perturbada del protagonista.
“Febrero. Las tres de la tarde. El cielo entero alto y azul. Banderas y estandartes y gente amontonada. Saludos y tristeza”. El comienzo de Cuento de hadas en Nueva York, de J.P. Donleavy es casi un tratado del estilo seco y parco de la narrativa norteamericana de mediados de siglo XX y, a la vez, un manual de cómo escribir a partir de una economía de recursos. Publicado por primera vez en 1961, recientemente reeditado en Argentina por Compañía Naviera Ilimitada, esta novela cuenta la historia de Cornelius Christian, un hombre que desembarca en su EE.UU. natal con su mujer muerta y que deberá aceptar un empleo en una funeraria con un sueldo mínimo para afrontar los gastos del sepelio. Ese es tan sólo el puntapie de uno de los relatos más conmovedores, irónicos y entrañables que se hayan escrito. Recomendado hasta el hartazgo por autores contemporáneos argentinos, como Pablo Ramos o Tomás Downey, el libro condensa una poesía notable. Oraciones breves dotan a las acciones de un peculiar dinamismo. Una belleza refulgente en cada descripción y en cada diálogo emergen a partir de una narración peculiar, que intercala la primera y la tercera persona. Sin dudas, el aporte más original de su literatura. Hay humor negro, pero también erotismo, encarnado en el personaje de Fanny, mujer de la cual Cornelius se enamora perdidamente. Sus peripecias sexuales son narradas con maestría, intercalando episodios inmediatos de la pasión desatada con memorias y recuerdos que se disparan en la memoria perturbada del protagonista.
Escribió una decena de novelas, memorias de su estadía en Irlanda y obras de teatro. También es recordada su primera publicación, El hombre de mazapán (1955), cuyo plot es el inverso a Cuento de hadas…: un estadounidense de origen irlandés que regresa a su Irlanda natal y cuya vida es turbulenta. Su matrimonio se desmorona, el conservadurismo irlandés lo enerva y las mujeres lo obsesionan. De este modo el protagonista, Sebastian Dangerfeld, se convertirá en un bohemio desfachatado y adicto al sexo que terminará sus días deportado de regreso a EE.UU. Esta novela, escandalosa para la época, servirá de influencia para autores como Charles Bukowsky o Jack Kerouac. Se publicó por primera vez en una colección de literatura pornográfica, por su erotismo de alto voltaje, algo que enfureció a Donleavy y que generó reclamos judiciales de su parte durante décadas. Por aquel episodio, su carrera literaria quedaría bajo el estigma de la provocación, cuando, más bien, sus objetivos apuntaban a otra parte; a calar hondo en las miserias del ser humano.
 Julio de 2015. James Patrick Donleavy (1922-2017) recibe a un periodista de la revista The New Yorker que viene a visitarlo. Escribirá un artículo sobre su vida. A sus 89 años se lo ve jovial y activo. Vive en una casa antigua, gris e imponente que parece un castillo. También es dueño de las doscientas cincuenta hectáreas a su alrededor. Desde su incursión en la Segunda Guerra Mundial que se radicó en Irlanda, la tierra de su padre, y desde entonces no salió de allí. En dicho encuentro con la prensa Donleavy se hará un té e interrogará más él al cronista que a la inversa. Le preguntará cómo ha llegado a sus aposentos, ubicados en Levington Park, y se reirá de su pequeño auto de alquiler. Si uno lee dicho artículo, el lector se quedará con sabor a poco. Sentirá que no ha llegado a indagar lo suficiente en la vida del escritor. Y esto es, en parte, porque Donleavy, al igual que Salinger, Richard Yates o John Williams, integra la nómina de los escritores estadounidenses que suelen recomendarse de boca en boca, proclives al ostracismo y que, en vida, supieron estar alejados de las incólumes luces del estrellato. Pablo Díaz Marenghi
Julio de 2015. James Patrick Donleavy (1922-2017) recibe a un periodista de la revista The New Yorker que viene a visitarlo. Escribirá un artículo sobre su vida. A sus 89 años se lo ve jovial y activo. Vive en una casa antigua, gris e imponente que parece un castillo. También es dueño de las doscientas cincuenta hectáreas a su alrededor. Desde su incursión en la Segunda Guerra Mundial que se radicó en Irlanda, la tierra de su padre, y desde entonces no salió de allí. En dicho encuentro con la prensa Donleavy se hará un té e interrogará más él al cronista que a la inversa. Le preguntará cómo ha llegado a sus aposentos, ubicados en Levington Park, y se reirá de su pequeño auto de alquiler. Si uno lee dicho artículo, el lector se quedará con sabor a poco. Sentirá que no ha llegado a indagar lo suficiente en la vida del escritor. Y esto es, en parte, porque Donleavy, al igual que Salinger, Richard Yates o John Williams, integra la nómina de los escritores estadounidenses que suelen recomendarse de boca en boca, proclives al ostracismo y que, en vida, supieron estar alejados de las incólumes luces del estrellato. Pablo Díaz Marenghi
Richard Yates: El guionista de un mundo cruel
La historia fue, más o menos, así. La cuenta Richard Price en un artículo de The Guardian, publicado el 28 de noviembre de 2008. Otro Richard, Yates, se encontraba internado en 1991, muriendo de a poco a causa de un enfisema pulmonar. Lo invitaron a participar de una lectura pero por su delicado estado de salud no lo dejaron asistir. El escritor pidió un ejemplar de Revolutionary Road (1961), su primera novela celebrada por la crítica y nominada al National Book Award, y se grabó leyendo un capítulo con un pequeño grabador. Cuenta Price: “Esa noche, los que asistieron a la lectura se sentaron frente a un atril vacío flanqueado por dos altavoces y escucharon la grabación de un moribundo”.
 Richard Yates nació en Yonkers, Nevada, el 3 de febrero de 1926 y falleció el 7 de noviembre de 1992 en Birmingham, Alabama. Fue hijo de padres separados desde los 3 años, por lo cual atravesó una infancia difícil y migrante. Estudió en Avon (Conneticut), se alistó en el ejército estadounidense y combatió en la Segunda Guerra Mundial. Volvió enfermo de tuberculosis y comenzó a trabajar como profesor de literatura y a escribir con fruición. Trabajó como periodista, escribió guiones con poca trascendencia, como el de El puente de Remagen (1964) y algunos ni siquiera llegaron a ser filmados. También escribió discursos para Robert Kennedy. A los 35 años, publicó su primera novela Revolutionary Road, alcanzando elogios de la crítica aunque nunca llegó a ser un autor de reconocimiento masivo como los escritores que más admiraba: Francis Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Pasó de vender 12.000 ejemplares con su primera publicación a tener toda su obra descatalogada. Falleció en 1992, olvidado y alejado del reconocimiento. Pasó sus últimos días en un departamento atestado de cucarachas y cuentan que guardaba su último manuscrito, aún inédito, en la heladera por temor a que se le pierda en algún posible incendio.
Richard Yates nació en Yonkers, Nevada, el 3 de febrero de 1926 y falleció el 7 de noviembre de 1992 en Birmingham, Alabama. Fue hijo de padres separados desde los 3 años, por lo cual atravesó una infancia difícil y migrante. Estudió en Avon (Conneticut), se alistó en el ejército estadounidense y combatió en la Segunda Guerra Mundial. Volvió enfermo de tuberculosis y comenzó a trabajar como profesor de literatura y a escribir con fruición. Trabajó como periodista, escribió guiones con poca trascendencia, como el de El puente de Remagen (1964) y algunos ni siquiera llegaron a ser filmados. También escribió discursos para Robert Kennedy. A los 35 años, publicó su primera novela Revolutionary Road, alcanzando elogios de la crítica aunque nunca llegó a ser un autor de reconocimiento masivo como los escritores que más admiraba: Francis Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Pasó de vender 12.000 ejemplares con su primera publicación a tener toda su obra descatalogada. Falleció en 1992, olvidado y alejado del reconocimiento. Pasó sus últimos días en un departamento atestado de cucarachas y cuentan que guardaba su último manuscrito, aún inédito, en la heladera por temor a que se le pierda en algún posible incendio.
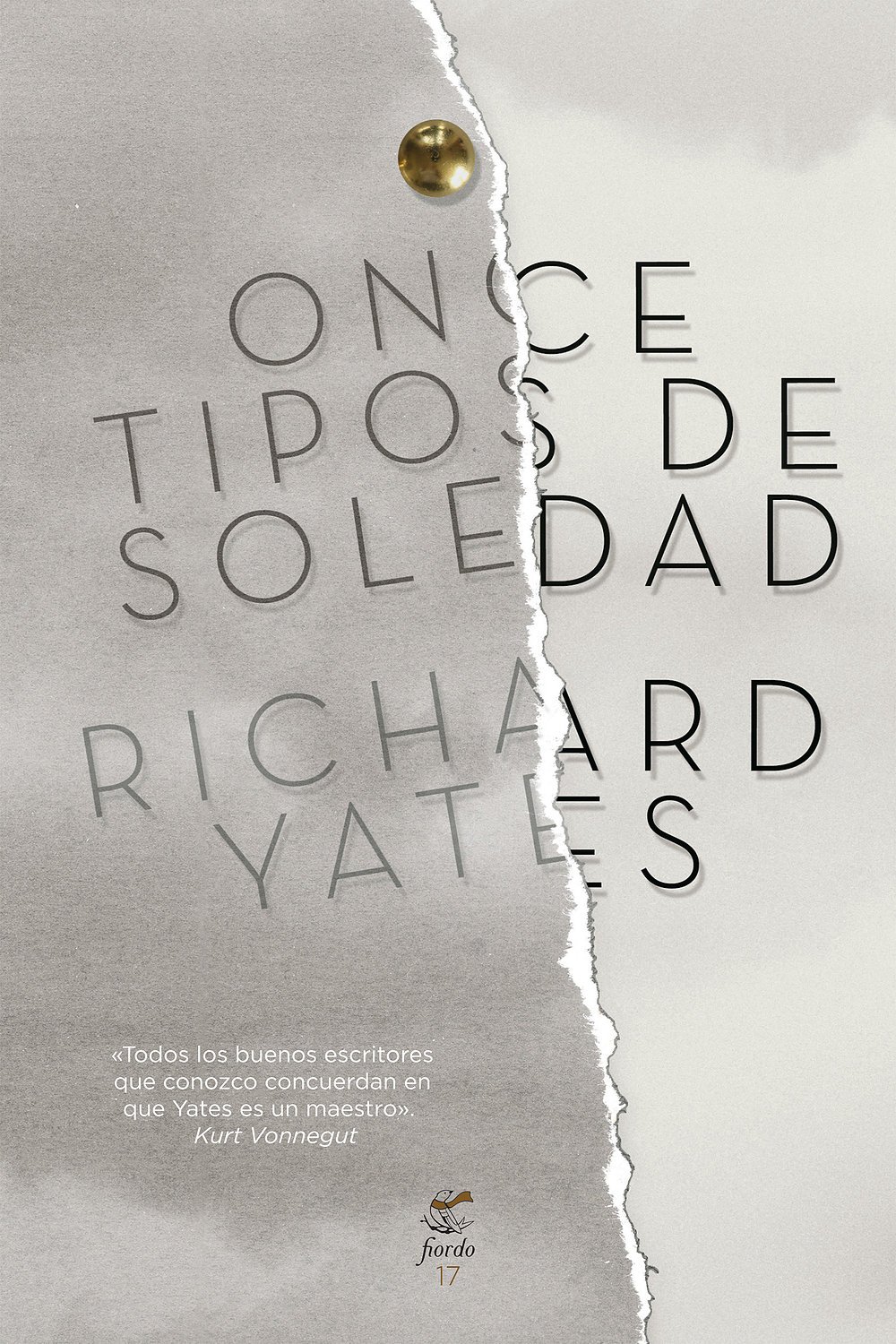 Quizás su obra más emblemática, la que mejor funciona para comprender el universo literario que plantea Yates sea Once tipos de soledad (1962), editado por Emecé por primera vez en español en 2002, con traducción de Esther Cross, y rescatada por Fiordo en 2017. Sus once cuentos breves abordan las miserias más profundas e inevitables del ser humano, desde diferentes puntos de vista. Así como Hemingway retrató como nadie el universo masculino o John Cheever desnudó los secretos de los barrios residenciales, Yates hace foco en la desgracia cotidiana y perpetua. Que por repetitiva y cercana, al lector se le vuelve una pesadilla tan familiar que asusta tanto o más que un cuento de horror. Así en “Un perdedor nato” posa la lupa en un pobre empleado en el momento en el que es despedido, en “Lo mejor” –cuento que desde hoy puede ser leído como una crítica hacia los micromachismos y el patriarcado– expone a través de una conversación telefónica (inevitable la ligazón con J.D. Salinger) el lugar que una mujer a punto de casarse ocupa y ocupará para su futuro marido, quien no dudará en despacharla rápidamente para irse de juerga. Pero, los puntos más altos son “El doctor Jack-o´-Lantern” y “Divertirse con desconocidos”. En ambos la docencia es la protagonista, un oficio que Yates ejerció durante muchos años y es inevitable pensar que un factor autobiográfico se encuentra latente en dichos relatos. Al mismo tiempo, exponen la frustración, la desidia, el fracaso, la crueldad, el patetismo y la desolación de un trabajo que puede ser tan maravilloso como apabullante.
Quizás su obra más emblemática, la que mejor funciona para comprender el universo literario que plantea Yates sea Once tipos de soledad (1962), editado por Emecé por primera vez en español en 2002, con traducción de Esther Cross, y rescatada por Fiordo en 2017. Sus once cuentos breves abordan las miserias más profundas e inevitables del ser humano, desde diferentes puntos de vista. Así como Hemingway retrató como nadie el universo masculino o John Cheever desnudó los secretos de los barrios residenciales, Yates hace foco en la desgracia cotidiana y perpetua. Que por repetitiva y cercana, al lector se le vuelve una pesadilla tan familiar que asusta tanto o más que un cuento de horror. Así en “Un perdedor nato” posa la lupa en un pobre empleado en el momento en el que es despedido, en “Lo mejor” –cuento que desde hoy puede ser leído como una crítica hacia los micromachismos y el patriarcado– expone a través de una conversación telefónica (inevitable la ligazón con J.D. Salinger) el lugar que una mujer a punto de casarse ocupa y ocupará para su futuro marido, quien no dudará en despacharla rápidamente para irse de juerga. Pero, los puntos más altos son “El doctor Jack-o´-Lantern” y “Divertirse con desconocidos”. En ambos la docencia es la protagonista, un oficio que Yates ejerció durante muchos años y es inevitable pensar que un factor autobiográfico se encuentra latente en dichos relatos. Al mismo tiempo, exponen la frustración, la desidia, el fracaso, la crueldad, el patetismo y la desolación de un trabajo que puede ser tan maravilloso como apabullante.
Richard Yates se encuentra a la altura de los grandes narradores norteamericanos y su figura se agiganta por su carácter de “escritor olvidado” o “de culto”. Este profesor inquieto e inestable, refugiado en el cigarrillo y el alcohol, que se emocionaba cada vez que releía el final de El Gran Gatsby, fue uno de los que mejor narró los pesares de hombres y mujeres comunes; antihéroes melancólicos dignos de las pinturas de Edward Hopper. Sus personajes son seres anónimos e invisibles a los cuales les otorga el protagonismo. Como en “El hombre B.A.R”, que comienza así: “Nadie sabía nada de John Fallon hasta que su nombre ingresó en los registros de la policía y en los diarios”. En él no hay florituras sino minimalismo, a la Raymond Carver. Su talento se basó en ubicar su lupa narrativa sobre el vacío que reposa en el interior de la existencia. Supo decir alguna vez: “Todo lo que he escrito sucedió de un modo u otro. Mi gran mérito es haber sabido verlo”. Tenía razón. Pablo Díaz Marenghi


