Junto a añosluz editora lanzamos una antología por entregas para no olvidar el mundo. En esta edición escriben: Antonio Díaz Oliva, Julia Kornberg, Martina Mendoza e Ignacio Barragán.
Foto de Gabriel Rossi
Hace largos días que vivimos encerrados. Las horas se alargan. Los días se expanden y multiplican; se clonan. La cuarentena nos genera un olvido del mundo y nos obliga a volver a aprenderlo. ¿Cómo son los espacios que comúnmente transitamos? ¿Cómo los recordamos? ¿Los recordamos? Escritoras y escritores contemporáneos, una suerte de backup del mundo, nos mantienen atados a la vida.
Acá podés leer las entregas anteriores: Paisaje Interior #1 Paisaje Interior #2 Paisaje Interior #4 Paisaje Interior #5 Paisaje Interior #6 Paisaje Interior #7 Paisaje Interior #8 Paisaje Interior #9Por Antonio Díaz Oliva (ADO)
Con R decidimos arrendar una pieza en un hotel en el centro de Chicago. Casi no hay turistas en el centro de Chicago. Todo está casi vacío; una mezcla de negocios cerrados por la pandemia, destrozos de las protestas y restos de las celebraciones de cuando Donald Trump perdió las elecciones. Ya que los precios de los hoteles están por el suelo, con R pasamos el año nuevo como turistas de la ciudad a la cual, hace seis meses, llegamos a vivir.
*
El centro de Chicago se parece a esa película de los hermanos Coen: El gran salto/The Hudsucker Proxy. O a Brazil de Terry Gilliam. Metrópolis de Fritz Lang.
Chicago como una gran ciudad que alguna vez fue la cuna del capitalismo pero que ahora, más bien, es la ausencia del capitalismo.
Grandes edificios, torres arquitectónicamente llamativas, cemento, oficinas abandonadas, el distrito financiero vacío, locales de comida rápida, vagabundos, mini-markets con la puerta con candado…
*
Caminar por Chicago porque gran parte de Chicago consiste en lo que a nadie se detiene a mirar.
*
La geografía de Chicago: un lago con edificios carísimos alrededor y luego, como olas concéntricas, áreas que se conocen como Loop, Near North Side y Near South Side, que se extienden en otros sectores como Evantson, Oak Park y Cicero, y luego otros suburbios y para entonces Chicago, la ciudad, se ha convertido en Chicagoland, el área metropolitana. Luego de eso el Midwest. El Medio-Oeste; región de Estados Unidos que abarca doce estados en el centro-norte. Son los estados de los Grandes Lagos. Los estados de las Grandes Llanuras.
*
Chicago no se construyó para que la gente se una, sino para que la gente esté separada de manera segura.
*
Nelson Algren dijo que amar a Chicago era como “amar a una mujer con la nariz rota, es posible que encuentres bellezas más hermosas. Pero nunca una belleza tan real”.
*
Para que un hogar sea un hogar, debes sentir que perteneces.
*
La noche del 31 escuchamos gritos a lo lejos. Celebraciones o los ecos de las celebraciones. No hay fuegos artificiales por la pandemia. Cenamos en la habitación del hotel. Bajo a la recepción a comprar una botella de vino. Cuando subo R está dormida y decido acompañarla. Me voy a la cama el 2020, pasadas las once de la noche, y despertamos el 2021, pasadas las nueve de la mañana.
*
Hey Nelson Algren: ¿por qué Chicago es una mujer con la nariz rota?, ¿no puede ser un hombre con la nariz rota?, ¿y quién se la rompió, ¿tú?, ¿dijiste eso porque Simone de Beauvoir te rompió algo más que la nariz; el corazón?
*
Primero de enero. Sueño sobre el desarraigo pero ahora de manera inversa: estoy fuera de lugar un lugar al cual alguna ves pertenecí. Es Santiago, en la casa donde crecí, y todo lo que me rodeaba era familiar y a la vez extraño al nivel de sentirlo doloroso y distante.
*
A veces Chicago ignora distinciones entre libertad y aislamiento, entre independencia y egoísmo, entre privacidad y soledad.
*
Una cita de Saul Bellow que resume cómo me siento a seis meses de mudarme acá: “Le pareció que Chicago no estaba en ninguna parte. No estaba ambientado en ningún sitio. Era una ciudad que lanzaron al medio del mapa estadounidense “.*
Primero de enero. Salimos a caminar con R. Llueve y nieva y el frío es brutal y mientras bordeamos un casi congelado lago Michigan aparece en tu cabeza una escena de Ciudades desiertas de José Agustín. Eligio, uno de los protagonistas, llega a Chicago desde Iowa en pleno invierno. Se detiene frente al mismo lago.
*
Reflejos en el agua de las luces de los edificios. Qué frío. Estaba nevando nuevamente y Eligio alzó el rostro, pero la nieve no lo mojaba como la lluvia, simplemente depositaba su presencia suavemente, acariciándolo, besando su frente para que muriera mejor.*
Sandra Cisneros recuerda que Chicago la educó para sobrevivir a Chicago como también para abandonar a Chicago y así convertirse en ella misma. “¿Cómo te lo explico, Chicago?, ¿qué pasó?, ¿por qué nos separamos? Nelson Algren dijo que eras como una mujer con la nariz rota, aunque encantadora, sin embargo eres culpable de romper más que narices”.
*
Primero de enero. Dejamos el hotel y manejamos desde el centro de Chicago, igual de vacío y post-capitalista que cuando llegamos al hotel, hasta Bucktown.
*
De a poco nos alejamos del centro de la ciudad y entramos a una carretera llena de zigzagueantes conductores que se acercan, se alejan y tocan bocinas, encienden las luces, ventilan traumas privados y los amplían públicamente.
*
Llegando a Bucktown, todavía en la carretera, dejando atrás las torres y edificios del centro, busco en el Spotify una canción de Wilco en que Jeff Tweedy canta:
Anoté mi nombre en el reverso de una hoja Y la vi volar lejos Junto con la esperanza que había depositado en ese cuaderno lleno de páginas blancas y secas Eso fue todo lo que traté de salvar Sin embargo, El viento me envió de regreso a ChicagoAntonio Díaz Oliva (ADO) nació en Temuco, Chile, y actualmente vive en Chicago, Estados Unidos. Es autor de cuatro libros, entre esos los volúmenes de cuentos La experiencia formativa (2016) y La experiencia deformativa (2020), ambos también publicados en el volumen Las Experiencias. También es editor de la antología Estados Hispanos de América, donde reúne autores y autoras que escriben en español y viven en Estados Unidos. Ha sido becario Fulbright y de la Universidad de Nueva York. Recibió el premio a la creación literaria Roberto Bolaño y el premio del Ministerio de Cultura de Chile a mejor libro de cuentos del año. Actualmente prepara para Alfaguara un volumen con los mejores cuentos del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga.

Por Julia Kornberg
Con la Magnus fuimos a reencontrarnos con nuestra especie. Habíamos leído que los que se habían encontrado demasiado cerca de la muerte alguna vez también estaban muertos. Jarc lo repetía como una plegaria: era de las primeras cosas que me dijo. “Hola, mi nombre es Jarc, nunca estuve vivo.” Del reflejo mutuo que se provocaba entre su vaso de cerveza y los anteojos planteados salió una chispa que prendió fuego el resto de las conversaciones.
Éramos cuatro o cinco y nos conocimos en un evento de presentación formal para alguna de aquellas instituciones donde el dinero de los magnates de internet se junta con la plata vieja de los barcos esclavistas. Jarc y yo nos habíamos estudiado por internet: pertenecíamos al mismo departamento y, en calidad de los más jóvenes del doctorado, habíamos formado una alianza inmediata como contraste natural con el resto del mundo. Era el primer día de clases y, en lugar de la explosión de entusiasmo que ocurre los primeros días del otoño, yo me acercaba a las columnas universitarias con dolor de espalda y recelo latente.
La universidad, como entidad absoluta pero también invisible, nos había enviado un mail detallando el recorrido preciso para ir entrando a ella. El edificio era público, entenderíamos después, las puertas estaban siempre abiertas pero para terminar de acceder a sus fauces de gula había que comenzar a caminar por su mapa de una manera determinada. Hablar con alguna gente, recitar algunos versos de memoria. La lista de presentación se abría así más bien como un mapa del tesoro, un planteo geográfico y cronológico de lo que deberíamos hacer para formar parte.
Como era de suponerse, faltamos a todas las actividades. En la primera nos sentamos con Jarc detrás del anfiteatro, escuchamos el himno recitado por unos muchachitos rubios de cierta nostalgia fascista, y decidimos de inmediato pavonear nuestros disfraces latinoamericanos de nuevo hacia la puerta de entrada. Fuimos a un café y hablamos de no me acuerdo bien qué cosa. Solo me acuerdo que Jarc dijo algo de Dios, de la naturaleza, yo cité a Adorno y él me respondió que nunca había estado vivo.
Jarc había estudiado en Berlín con Burgos. Él era ecuatoriano y Burgos era de Satélite, un suburbio de la Ciudad de México que nunca conocí pero que ahora imagino como un espacio soviético, amplio y octogonal, donde las fuerzas del imperio ruso pintan los murales de verde oscuro y todavía tienen una plataforma de cohetes o una reserva nuclear. Los dos hablaban alemán y se movían como una coreografía animosa de Groucho Marx. A veces se les escapaba del español un zum Beispiel, un unheimlich.
“Su nombre es Burgos y él tampoco estuvo vivo,” dijo Jarc. Burgos rio sin confirmar o negar el enunciadoigo. El segundo día, mientras Jarc se perdía en su propio mapa del tesoro, Burgos y yo nos separamos del grupo institucional para hablar, conflictuados, sobre el estado de la literatura latinoamericana. Alguno de los dos puso en duda la existencia de tal injuria, y el otro lo aceptó con un silencio oblicuo. Tomamos cervezas sin comer; nos tambaleamos de una actividad a la otra ignorando por completo los reclamos departamentales y de nuestros profesores.
Cuando desapareció detrás de una maraña de estudiantes de pregrado que llevaban guitarras en la espalda, lo googleé rápido y sin que me viera. Burgos, en el siglo XV, había sido el confesor real de los reyes Fernando e Isabel. Había muerto en Valladolid en el año 1499. El día en que lo conocí, apenas había cumplido veinticuatro años.
Burgos estaba en el mismo departamento que X, una chica preciosa y altísima que hablaba lento y de forma premeditada. Venía de España, pero no llevaba con ella la superioridad distante que traen consigo los españoles a otras universidades del primer mundo. Tampoco traía la desconfianza con la que nos hablan los españoles a emancipados de su imperio vacío; aunque ni Jarc, ni Burgos ni yo hubiéramos descendido de los criollos de la independencia (Burgos y yo no tenemos patria, Jarc desciende una rama particular de la tribu taki onkoy en las costas guayaquileñas).
De X no me dejan decir mucho, salvo que ella también estaba muerta y que también escribía versos con la mano abierta y carnosa. Agarraba la birome con los dedos despellejados. No lo hacía como metáfora.
Los cuatro nos nucleamos, más temprano que tarde, en la última noche de los Eventos. La institución ya nos había aceptado: la habíamos engañado, entre vericuetos presenciales y firmas apócrifas, para que pensara que habíamos participado de todos sus rituales venenosos. Habíamos impostado conversaciones falsas con los académicos de turno y con Jarc ya habíamos pasado nuestro primer pequeño bochorno departamental. Al cuadrángulo que formamos – irregular y tosco – le pusimos la Magnus. Creo que, como todo, fue un chiste que con el tiempo se volvió cotidiano hasta quedar sedimentado; haciéndonos olvidar del propio origen del chiste.
La última noche se ofrecía a sí misma como una cena donde las conversaciones apelmazadas se iban superponiendo la una a la otra, ocasionalmente superpuestas por ponencias soporíferas de decimoquinto nivel. En lugar de atenderla, habíamos conocido a un matemático alemán, un genio de Oxford que no llegaba a los veinte años y cuyo apellido Kehr significaba vuelta. Habíamos partido con él desde la biblioteca hacia el departamento de Burgos y de Jarc, a tomar cervezas y fumar cigarrillos que yo armaba, de forma intermitente y sin destreza. En la sala de estar, Kehr aparecía como el baricentro de esa suerte de cuadrado improvisado. Él hablaba de la teoría de la relatividad y X hacía muchas preguntas. Yo seguía armando cigarrillos con una industriosidad diligente (¿los fumamos todos aquella noche? ¿los tiramos a la basura?) y Jarc relataba los pormenores de una universidad que fundaría con Burgos, dentro de veinte años, en el sur de Guadalajara.
“El departamento de música se llamará la escuela Chavela Vargas.”
Después comenzó el rito lento pero bravo hacia el reencuentro con nuestros colegas; la peregrinación elongada de los no muertos hacia el cementerio.
“El de acá es de los más viejo del país,” comentó Kehr, el alemán. ¿Sería Kehr también un fantasma? ¿pertenecía a nuestro reino o al mundo de los vivos?
El otoño casi parecía verano. Caminamos durante media hora entre las luces del pueblo que comenzaban a apagarse mientras las luciérnagas emprendían su regreso lento hacia quién sabrá dónde. En el camino Kehr comenzó a explicarme su lectura de un texto de Marx que yo había leído en el secundario. Recuerdo no entender de qué estaba hablando, asentir con la cabeza y admitir que había pasado demasiado tiempo como para tomar en serio lo que me decía. Él siguió hablando con el ademán pausado. Los alemanes, aprendí pronto, piensan todas sus oraciones. Por eso ni Jarc ni Burgos cometían errores. Yo, en cambio, siempre me entregué a la verborragia como la única forma posible de sacar conclusiones.
Cuando llegamos, X me mostró una lápida detrás de la reja y dijo que ese había sido el primer vicepresidente de la nación. Los nombres del resto estaban borroneados, el rastro de los siglos impreso en lo ilegible de los epitafios. El cementerio ya estaba cerrado así que tuvimos que entrar por la puerta trasera: allí donde una de las rejas se entrecruza con la otra de una forma desvencijada y tosca produciendo, quizás de forma deliberada, una suerte de portezuela para que los muertos imberbes vayan al encuentro con sus pares. Burgos movió levemente una de las varas de acero y nos dejó entrar, uno por uno, colgando las mochilas y las bolsas sobre la punta afilada de la última de las varas. Yo saqué el tabaco de la mía, por las dudas.
Entre las tumbas replicamos el cuadrángulo que debía tener a uno de nosotros por centro. Leímos con voces tímidas y un poco asustadas los nombres que todavía se distinguían, visitamos a un teólogo inglés y a la amante de un traidor a la patria. Jarc pasó su rostro sobre la piedra de una tumba, oliéndola con cuidado para no molestar. Burgos metió en una de las botellas de cerveza los nombres de sus enemigos: no estamos seguros, pero con el resto creemos que ese día realizó una suerte de magia negra que solo se aprende una vez, en la noche de año nuevo, cada cuatro o cinco años. Después ambos empezaron a contar anécdotas sobre el pasado, sobre el bosque, sobre la juventud arrebatada en las discotecas eternas de la ciudad de Berlín.
Mientras lo hacía, X y yo dimos por sentada una complicidad en el miedo, en cierto nerviosismo vago dado en el mecanismo del traspaso ilegal. Temíamos la llegada de alguna autoridad y una expulsión inmediata de la universidad o, peor, del país. Jarc no tenía miedo pero porque rechaza como divisa instintiva todo lo que ocupe su lóbulo frontal. Kehr, por su lado, replicaba los gestos de Burgos conjurando en las sepulturas pasados invocados por los primeros asesinos de las tierras americanas. Todos formamos parte del rito: no tanto por ánimo propio, sino más bien por el tipo de presión comunitaria que uno comprende necesario cada vez que conoce gente nueva.
“América está maldita,” me dijo Kehr esa noche. Después me contó que extrañaba a sus papás y a su novia, porque emigrar se siente a veces como algo parecido a morir. Pasamos el resto de la noche fumando y bebiendo hasta quedarnos ciegos, con Jarc bailamos hasta las siete de la mañana y X desapareció en los brazos de algún compositor de tango que había conocido aquella noche.
Ahora que Kehr está de vuelta en Inglaterra y Rubén y Jarc se dirigen a Neuköln y X está escondida de las amenazas de bomba en Cataluña, me pregunto si siempre estuvimos muertos o si sellamos en aquel momento la realidad pálida de nuestra amistad en la nube. Estuvimos muy cerca del fin del mundo y duró un instante.
Julia Kornberg (Buenos Aires, 1996). Su novela Atomizado Berlín será publicado este mes por la editorial mexicana Scaraboquio y saldrá en Argentina en 2021 con la editorial Club Hem. Vive en Nueva York, donde colabora con distintos medios y trabaja de candidata doctoral en Princeton University.
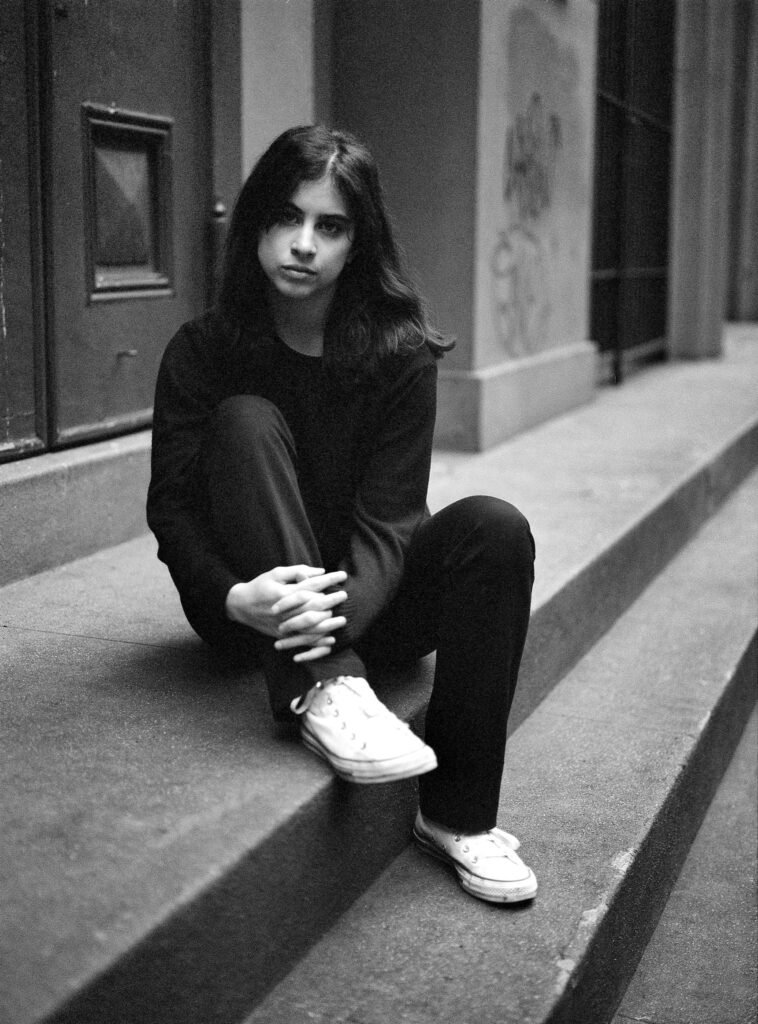
Las primeras horas del día son mecánicas. Abre los ojos, tantea el gato que está a los pies de la cama y lo siente doblarse a un lado y al otro. Los cierra, respira un rato con las manos sobre la panza, se decide a correr con energía las sábanas y apoya los pies en el suelo húmedo. Hace frío. Llegó el invierno.
Explora las puntas de los pies con las manos y pliega la espalda con suavidad hacia las rodillas arqueadas. Siente cómo vertebra por vertebra se va helando el cuello. Anoche soñó que se caía, de nuevo. No lo hablará en terapia. Escucha un pájaro susurrar desde el otro lado de la ventana y apunta con la vista hacia las cortinas que siguen cerradas. Es temprano, escucha el ruido de la escoba rascando el cemento. Los barrenderos limpian las hojas que posan desnudas en la vereda. Anoche llovió.
Abre la computadora y con una lentitud regulada, se pone a revisar los mails. Nada. Mejor bajar, a preparar el mate. Cuando abre la puerta del cuarto, el sol le pega de frente sobre las pestañas y se queda parada, hipnotizada por la luz acuosa que los rayitos desprenden sobre su cara.
En la cocina, se asoma la mañana por el vidrio de la puerta. El pasto está mojado por el rocío y lo mira un rato. Cuanto silencio. Se pone a calentar la pava, y piensa en ese ritual. Calentar la pava de metal en la hornalla. Cuando era chica, los domingos se levantaba temprano, sola. Como ese día, hoy también estaba sola. En ese momento se despertaba cerca de las ocho de la mañana y bajaba a desayunar con el chaleco rosa y blanco de lana y los escarpines tejidos por su mama. Una vez en la planta baja, se deslizaba por el piso suave de madera y abría con cuidado la puerta de la cocina, la misma que usaría el resto de la familia para entrar y salir, ir y venir, como el escáner de un aeropuerto que nadie mira pero todos respetan. Se le viene a la mente el recuerdo de su papá bajando las escaleras, de sentir el ruido del escalón más ancho que siempre hace un crack, que es una alarma para avisarle al que está en la cocina que alguien se aproxima, de percibir cuando abría la puerta corrediza y se le acercaba a darle un beso en la frente, siempre con una sonrisa.
Su papá le enseñó a calentar la pava en la hornalla. A prender el fuego primero, a cargarle agua a la pava desde el bidón hasta el tope después y a apoyarla con suavidad sobre el metal caliente, al final. Aprendió que para darse cuenta si estaba o no el agua caliente, tenía que primero, dejar la pava sobre el fuego al máximo, segundo, preparar algo para comer, que ese algo podía ser tostadas con mermelada, vainillas o alguna fruta, y tercero, asegurarse de estar calzada y con la bandeja lista. Le enseñó a darse cuenta que el agua estaba a punto mate cuando abría la tapa y al ponerla a contraluz, el humito salía en una cantidad exacta, simétrica y que significaba que ya estaba. Eso sí, no había que pasarse de caliente porque quemaría la yerba, pero ella había aprendido un truquito que era que si se le pasaba el agua, le echaba un chorro de agua fría del bidón y listo.

Por Ignacio Barragan
El cuerpo esta lleno de fisuras, cicatrices con recorridos. Se puede leer la piel como se lee un texto, un lenguaje codificado por ciertos parámetros. Lo mismo sucede con los huesos, solo que están escondidos. Hay relatos ocultos que no están a la vista, operaciones esenciales que pasan desapercibidas y se camuflan entre tanto musculo y tejido. En mi brazo izquierdo tengo grabado un capitulo de la novela de mis huesos. Tengo cuatro fracturas y una operación.
El olvido es condición necesaria para la existencia y por eso todo lo recuerdo muy vagamente. Tiendo a pensar que las asperezas del ayer ni siquiera son una anécdota sino un chiste sin gracia escuchado al pasar.
Mi primer fractura fue al caer de una hamaca en una plaza de Merlo. De niño me sentía invencible, un loquito de la guerra, lo que me llevaba a tirarme y colgarme de cualquier cosa. Aquella vuelta no calculé bien, me fui de mambo con un salto y terminé en el suelo de una manera estrepitosa. La guardia del Hospital de Morón la recuerdo imponente, llena de luz y gente.
La segunda vez que me rompí los huesos fue andando en skate por Cordoba. Creo que acá no hay mucho que explicar, el gremio de la patineta esta más que acostumbrado a la rotura de extremidades. También hubo un error de cálculos en la intensidad y terminé fuera del bowl con una fisura. El yeso me lo pusieron en Alta Gracia, después de ahí fuimos con mi familia a visitar la casa natal del Che.
Me apena acordarme de la tercera vez que tuve que visitar un hospital por culpa de mis huesos, mi memoria me falla o mas bien espero que lo haga.
La ultima, la mas jodida de todas, fue en pandemia.
Un accidente de bicicleta me partió el escafoides, un hueso pequeño que se encuentra en la muñeca y baila junto a lo suyos en el movimiento de la mano. Lo que al principio parecía un yeso de varios meses derivó en una operación. Los momentos que recuerdo parecen salidos de una anécdota que ya todos creemos haber escuchado alguna vez.
El dolor, la visita a la guardia, la compra de la férula, el traumatólogo especializado, saber la fecha de la operación, ser consiente que me van a poner un clavo, consultar una segunda opinión, la soledad del cuarto de espera, no poder armar mis propios porros, la extracción de sangre, el electrocardiograma, ibuprofeno, reliverán, las charlas en el auto de mi viejo, no poder lavar mis propios platos, horas tirado en el sillón, darme cuenta que me van a abrir y me van a atornillar, leyendo poco, comiendo cualquier cosa por ansiedad, depresión, falta de ánimo, lo que sea.
La intervención quirúrgica se hace en Avellaneda, es ambulatoria. El asunto dura menos de tres horas, la mejor parte fue la anestesia. Entre todo este barullo de dolores tengo un solo recuerdo agradable que también siempre me resultó una duda legitima. Al despertar de la operación lo primero que hice fue preguntar si los médicos veían series de médicos. “Por supuesto” me contestaron.
La salud ha sido el eje por el cual hemos transitado este ultimo año. El virus y la operación me recordaron una frase latina leída en algún manual de estética o algo de John Berger. El memento mori de los romanos, el hecho de ser conscientes que en cualquier momento podemos morir. En épocas donde el cuerpo es el protagonista del relato, mis huesos rememoraron una historia.
Con el tiempo y el lento paso de los días, un medico amigo me dijo que lo que me había pasado se le solía llamar la “fractura del boxeador” y por un momento la imagen me encantó, me hizo sentir mas interesante. Quizá en el futuro podía contar historias mas fascinantes del accidente.
Sin embargo, cuando lo busque en internet me di cuenta que me había dicho cualquier cosa, mi escafoides no tenían nada que ver con el quinto metarcarpiano. //∆z
Ignacio Barragan (Buenos Aires, 1991) es Licenciado en Historia y critico de cine. Escribe para distintos medios y cada tanto publica algún que otro poemita por ahí. Actualmente se encuentra investigando la obra de Ezequiel Martínez Estrada.

